Acaba de finalizar el curso y estamos inmersos en una agria polémica sobre la calidad de la enseñanza y el fracaso escolar. Parece que hay unanimidad en torno a la idea de que nuestro sistema educativo es un desastre, y desde el Gobierno se proponen todo tipo de fórmulas que prometen remediarlo: instaurar reválidas, endurecer los requisitos para pasar de curso, fomentar la cultura del esfuerzo, restringir el acceso a las becas, etc. Como siempre, se ha dejado de lado en esta discusión a los verdaderos actores del sistema educativo: los profesores, los alumnos, los padres. Parece que ninguno tenga nada que decir o, peor aún, que seamos en realidad los culpables de la situación (alumnos vagos, profesores que no se esfuerzan, padres manipulados) y el sistema deba ser reformado en contra de nosotros.
Tras una breve pero intensa experiencia como profesora de ESO y Bachillerato, habiendo sido estudiante durante largos años, en varios países y en todas las etapas educativas, después de haber ejercido como investigadora y docente universitaria, y como madre que soy (aunque de un niño aún no escolarizado), considero que es necesario cambiar muchas cosas en la educación, tal y como expliqué en una entrada anterior, pero en absoluto en la línea de lo que se está planteando actualmente.
En cualquier sistema educativo lo verdaderamente esencial es cuidar la relación entre estudiantes y profesores, y entre la escuela y la sociedad. Ese cuidado tiene que ver con la libertad, con el respeto y con la ética, es decir, con el deber de dar a cada alumno lo que necesita, de verle como individuo, de dedicarle atención. Los profesores también merecen respeto, pero desde una perspectiva muy distinta a la que se suele defender: no es cuestión de autoridad, o no primordialmente, sino de confianza. Cuando desde el Ministerio de Educación se desprecia a los profesores no es posible pedir a los alumnos y a la sociedad en su conjunto que respete su autoridad: de hecho, algunos no aspiramos a imponer ninguna autoridad, sino a generar confianza, a atender a nuestros alumnos y a compartir lo que sabemos. No me cabe duda de que multitud de prácticas docentes son desacertadas e incluso nocivas, pero el actual rumbo no contribuirá sino a incrementarlas.
Del fracaso escolar me preocupa mucho más la dimensión de fracaso que el puro problema escolar. Todo lo contrario de lo que se intenta transmitir. El fracaso atañe a la persona, a ese niño o adolescente que siente que no puede progresar. Y tras las cifras de fracaso escolar yacen multitud de dramas familiares, abandono social, déficits de atención (de atención recibida), conflictos no resueltos, tristeza, rabia e impotencia. De todo un poco, dependiendo de cada caso. No sólo chicos vagos. No sólo niños enfermos. Los profesores asistimos a esa realidad y vemos cómo nadie quiere asomarse a ella cuando se habla del fracaso escolar. Puede ser que el colegio se haya convertido en una pesadilla para ciertos chavales: quizá un infierno de relación con los compañeros, con los profesores, unas expectativas inexistentes o truncadas. Y eso le puede suceder a la persona más brillante. Rafael Alberti, que fue muy mal estudiante, escribía acerca de su colegio:
Las horas prisioneras en un duro pupitre
lo amarran como un pobre remero castigado
que entre las paralelas rejas de los renglones
mira su barca y llora por asirse al aire.
Hay niños que se sienten prisioneros en los centros educativos, niños que añoran otra forma de libertad.
Parece que, para nuestros gobernantes, las notas fueran la única vara de medir el esfuerzo y la valía personal. Pues bien, sostengo que con este discurso estamos sólo sembrando más fracaso, personal y escolar. Más chicos que se irán autoexcluyendo del sistema, con tristeza y con rabia hacia una sociedad que ha convertido sus dificultades en la marca de una derrota, que no les ha dedicado atención (fijémonos en la reducción del número de profesores y de clases de apoyo), que les ha culpabilizado, que les ha hecho volverse contra sí mismos.
Vicente Aleixandre, otro gran poeta, recuerda así el camino que le llevaba al colegio:
Un viento barría los sombreros de las viejas señoras.
No se hería en los apacibles bastones de los caballeros.
Y encendía como una rosa de ilusión, y apenas de beso, en las mejillas de los inocentes.
Los árboles en hilera era un vapor inmóvil, delicadamente
suspenso bajo el azul. Y yo casi ya por el aire,
yo apresurado bajaba en mi bicicleta y me sonreía…
y recuerdo perfectamente
cómo misteriosamente plegaba mis alas en el umbral mismo del colegio.
Quizá, al final, lo más esencial que saque un niño de su paso por el colegio sea un recorrido en bicicleta, la luz que entraba oblicua por la ventana, las palabras de un profesor inspirado, un momento de intimidad con sus compañeros, o la fantasía de salir volando por la ventana. No es posible saberlo, quizá ni siquiera ese niño lo sepa. Los profesores deberíamos intentar que ninguno se sintiera prisionero, como Rafael Alberti, y que todos pudieran, ya dentro, abrir y cerrar sus alas. Pero esto es demasiado sutil para quienes nos gobiernan. Y no lo sabe nadie que no haya pasado muchas horas en un colegio, es decir, nadie que no siga en contacto con el niño y el adolescente que fue. Y no se mide en ninguna prueba. A veces son momentos que pasan desapercibidos. Tenemos que estar todos muy atentos y tratar de cuidarlos.



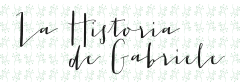






No comments yet.