Los niños suelen tener pequeñas manías, que por lo general tienden a desaparecer (o al menos a aminorarse o transformarse) hacia el final de la infancia. La convivencia con Gabriele me ha recordado algunas de ellas: ir tocando los barrotes de las verjas por la calle, seguir un caminito de baldosas o adoquines de un mismo color, experimentar ascos repentinos hacia algún alimento, querer repetir varias acciones en un orden determinado, o decidir la posición de determinados objetos. Muchos bebés tienen, además, fijaciones con determinados muñecos o cosas (mantas, chupetes) que les ayudan a tranquilizarse y a menudo a conciliar el sueño. Son los llamados objetos transicionales, que suplen determinadas funciones de la madre cuando está ausente.
Las manías infantiles (excepto en los casos en que sean realmente excesivas) carecen de la connotación patológica que esos mismos actos pueden tener cuando quien los realiza es un adulto; a caballo entre el juego y la obsesión, entre el apego y el rechazo, constituyen un universo del desarrollo infantil al que no solemos prestar demasiada atención. Y sin embargo su emergencia y sus distintas configuraciones pueden mostrarnos lados insospechados de nuestra relación con un niño. Yo he tenido la sensación, observando a Gabriele y explorando mis propios recuerdos, de que en ellas se encierra una parte importante de lo que es la infancia.
Las obsesiones infantiles están ligadas a dos universos presentes en la vida de cualquier niño pequeño: la angustia hacia lo imprevisible y lo desconocido, y el placer del juego. Dicho de otro modo: las normas de una realidad que apenas se conoce y los propios deseos; la necesidad de dominar un mundo que impone límites dolorosos y hacer algo con él.
Muchas de esas manías pasan por la invención de normas que el niño ha de seguir: no pisar los cuadros rojos del suelo, tocar los barrotes de una verja uno a uno, ordenar ciertos objetos o acciones de una determinada manera. ¿Y no parte de esa misma premisa cualquier juego? Todos los juegos tienen sus reglas, un marco que el conjunto de los participantes ha de respetar. A los niños les gusta darse sus propias reglas, experimentar en una realidad en que son ellos, y no siempre los adultos, los que deciden lo que se puede o no se puede hacer. Por ello sienten un gran placer al involucrar a sus padres en el juego, y los padres, en esos ratos, deberíamos intentar no ser demasiado directivos y favorecer que sean ellos quienes decidan y nos hagan respetar sus normas. Colmaremos así, temporalmente, su deseo de hacer algo con el pequeño mundo que tienen entre manos.
Más allá de los objetos a los que un niño puede estar apegado desde bebé, alrededor de los dos años se produce una cierta explosión de este tipo de manías. O al menos así ha sido en nuestro caso. Creo que en parte tienen que ver con la aparición del sentimiento de asco: hacia los propios excrementos, hacia las cosas que están sucias, tiradas por el suelo, etc. Un asco, indudablemente, inculcado por los adultos, y que todo niño se debate entre aceptar o rechazar. Surge a esta edad una importante distinción entre las cosas del mundo: aquellas que son “buenas”, se pueden tocar y comer, y las que son “asquerosas”, empezando por la caca y siguiendo por todo lo que, a los ojos del niño, esté sucio o contaminado.
Gabriele disfruta jugando con el barro y no le importa nada mancharse ni recoger cosas que han caído al suelo y tratar de llevárselas a la boca; pero al mismo tiempo sabe bien que la basura está llena de “caca” y se reserva el derecho a decidir, algunas veces, lo que es bueno y lo que no según su criterio particular. Bastantes de sus manías tienen que ver con esto: le pone nervioso encontrar un pelo en cualquier sitio, a veces no quiere comer una fruta porque tiene unos puntitos de un color extraño, o una mandarina con pellejos, o en un determinado momento de la comida (o de los juegos con pinturas, témperas, acuarelas) extiende las manos y exige que se las limpiemos (mientras en otras ocasiones están sucísimas y no quiere lavárselas). El aprendizaje del orden y la limpieza es largo y complejo: influye decisivamente en nuestro modo de interpretar la realidad, en el control de nuestros cuerpos, en los límites que exige la convivencia. Y, al mismo tiempo, tiene que ver también con el juego: darse reglas y transgredir las reglas, convertir el mundo en un lugar más ordenado y previsible y desear al mismo tiempo explorarlo en su estado más bruto, no desdeñando ninguna experiencia.
Las manías infantiles nacen en ese contexto. En parte dan seguridad, al igual que las rutinas; en parte representan un encierro en uno mismo, y un intento por dotar al mundo de unas normas que permitan iniciar cualquier juego. Tiendo a pensar que no son nada grave si con el tiempo van cambiando, si no generan demasiada angustia. Y creo que, siendo así, podríamos llegar a verlas como una manifestación de la creatividad del niño. A menudo no sabemos “por qué le ha dado de repente” por jugar todo el día con la plastilina, por los coches o los trenes, por ver mil veces la misma película, por que no ya no le gustan los yogures o por que tiene que secar su chupete con una toalla inmediatamente después de lavarlo. Tratemos de pensar en el sentido de tales actos, si nos apetece (a veces surgen divertidas hipótesis), pero sobre todo no perdamos de vista su lado lúdico y creativo. Casi siempre son modos de intervenir en la realidad. También a través de sus pequeñas manías el niño nos está mostrando quién es.
Yo, al ver a mi hijo en esos trances, siento una mezcla de diversión, de ternura y de pena. Pienso que, ya desde los primeros años, la vida va dejando una huella en cada uno de nosotros, un inconfundible rastro. Y que no es fácil vivir a ninguna edad. Desde el inicio nos acechan las complejidades. Y tratamos de abrirnos un camino, y de hacer algo con ese cuerpo que nos ha tocado en suerte, con esos padres, con ese tiempo y esos deseos no cumplidos.
Yo fui una niña bastante maniática (sobre todo con la comida y con los ascos), y aunque creciendo me deshice de la mayor parte de aquellas manías he conservado una cierta inclinación a darle a todo mil vueltas en la cabeza, y a escuchar muchas veces las mismas canciones, y a amar sin mesura determinadas cosas, de forma casi obsesiva. Cuando alguna persona adulta me habla de sus obsesiones (algunas muy comunes, como colocar los zapatos de una determinada manera antes de irse a dormir; otras estrambóticas, como tocarse un botón blanco de la camisa cada vez que ve por la calle a una persona pelirroja) hay algo en mí que piensa: “es como un niño”. Es como un niño que jugaba y se ha quedado atrapado en uno de sus juegos: lo que empezó siendo libertad acabó convertido en una cárcel. Un niño que se inventó unas reglas, y resultaron tan fundamentales para él que se vio abocado a hacerse su esclavo. Y ya no puede crear más juegos. Sé, en parte por mi propia experiencia y en parte por la de otros, la enorme angustia que pueden llegar a provocar esos rituales e ideas. Y sin embargo me resisto a despojarlos de sentido, a arrojarlos al mundo de los desechos.
Hace unos años traduje, junto con Esther Tusquets, un libro precioso titulado Monsieur Proust (RqueR 2005 y Capitán Swing 2013), escrito por Céleste Albaret, la joven que atendió al escritor en su casa los últimos años de su vida. Su lectura nos lleva, en primera instancia, a una conclusión clara: Proust era un obsesivo patológico (escrupuloso, hipocondríaco, maniático). Y sin embargo, reparamos inmediatamente después, si no llega a serlo jamás hubiera escrito En busca del tiempo perdido. El relato nos muestra cómo Céleste, su joven criada, estaba absolutamente fascinada por el escritor y por todas sus rarezas. De algún modo extraño, casi incomprensible, aquella muchacha entró en su juego.
La delgada línea que separa las inocuas manías infantiles de las obsesiones más graves podría tener que ver con el espacio que se quiere controlar: en el primer caso un espacio de juego, que a ratos se confunde con la realidad pero no se identifica con ella; en el segundo, el mundo en sí, que no ofrece escapatoria. Proust sobrevivió a sus obsesiones (quiero decir, no quedó estérilmente atrapado en ellas) porque tenía, como tienen los niños, muchas vidas. Le salvó la escritura, como a los niños les salva la creatividad en el juego. Y ojalá pudiéramos alcanzar, en nuestra mirada hacia las manías y obsesiones, la misma inocencia de Céleste, la joven criada de Proust. Pues sólo así veríamos lo que a menudo pasa desapercibido, a saber, que cada manía u obsesión es una búsqueda, un intento por suplir una ausencia, un arriesgado juego en el que alguien está tratando de construir un pequeño mundo a su medida. Todo ello deseando que tarde o temprano ese niño o adulto sea capaz de deshacerse de sus propias reglas y vuelva a empezar otra vez, en otro lado.











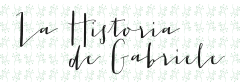






Aun no hay comentarios