El enamoramiento, entendido como ese momento álgido en que la pasión y la necesidad de la persona amada se convierten en la única razón de existir, es una experiencia que difícilmente podemos concebir antes de la adolescencia. Los niños no se enamoran, a pesar de que son capaces de sentir intensas pasiones, también amorosas. Recuerdo cómo, en mi infancia, me preguntaba qué sería enamorarse y cómo reconocería, llegado el momento, esa emoción completamente nueva. Temía no darme cuenta, confundir mis sentimientos, ¿pues no era cierto que yo, siendo una niña, no tenía ni idea de lo que sentían los enamorados? ¡Y qué penosa sería una vida sin esa clase de amor!, me lamentaba.
Creo que en la experiencia del enamoramiento se nos revela lo más íntimo de la condición humana: aceptamos nuestra vulnerabilidad, abrazamos la dependencia, nos desnudamos y entregamos a cambio de hacer feliz al otro y de sentirnos amados con locura. Eso si todo va bien y el enamoramiento es correspondido. En el caso contrario podemos ser muy desgraciados. Y, extrañamente, al inicio de mi adolescencia ansiaba tanto enamorarme que pensaba que preferiría pasarme el resto de mi vida sufriendo por amor que no llegar a experimentar esa pasión nunca. Menos mal que la vida me hizo encontrar, con los años, los placeres del amor correspondido.
El enamoramiento suscita en los niños una curiosidad muy grande. No en vano, parece ser la razón última de su existencia. Al inicio de su historia, está el amor de sus padres. Y sí, tengo la firme convicción de que, independientemente de las circunstancias que rodeen una concepción (reproducción asistida, relaciones fuera de una pareja estable, momento desconocido al que sigue una adopción) todos los niños necesitan una historia en la que su venida al mundo fue fruto del deseo y del amor de alguna clase. Me atrevería a decir que es un derecho humano, que preside cualquier vida digna de tal nombre: el haber sido deseado. Y quizá ahora, enzarzados como estamos en tantas discusiones sobre el aborto y la protección del no nacido, convendría no olvidar este punto de vista: el nacimiento de un niño no es un hecho puramente biológico, y detrás de cada nacimiento debe haber una historia de amor: la de alguien que desee, por la razón que sea, y en las circunstancias que sean, traer a ese niño al mundo (incluso aunque decida darlo después en adopción). Por eso, estoy convencida de que legislar en contra de la libertad de las madres y los padres es ponerse también en contra de los niños: pues sólo ellos (y nunca el Estado, ni ninguna otra institución), pueden darles la historia de amor que se merecen.
Para los niños, el relato de su concepción es un gran misterio en el que ha de haber una única certeza: sus padres querían que nacieran. Y debe de existir también para ellos, desde muy pronto, una extraña conexión entre el amor de pareja de los padres y la misteriosa aparición de los bebés. ¿Pero puede saber un niño de dos años, de la edad de mi hijo, lo que es el amor? Sabe e imagina, esa es mi respuesta. Y deberá pasar muchos años imaginando antes de llegar a acercarse a ese mundo escondido en el que sus padres estaban inmersos.
Gabriele no escatima en expresiones de celos algunas veces. Estas navidades, cuando se acercaba al belén (el nuestro y los que encontraba en otras casas) trataba insistentemente de poner a María a dormir con Jesús en el pesebre: “mamá bebé”, repetía, y jugaba a que se daban besos. Por no hablar de la lucha que no cesa por colarse en nuestra cama por las noches. O de un juego nacido de su deseo y de su frustración, imagino, y que consiste en hacer como que dormimos juntos en la cama de papá y mamá a cualquier hora del día (apagamos la luz, nos tapamos, y hacemos, durante unos minutos, como si nos hubiéramos ido a dormir juntos). El niño, seguramente con razón desde su punto de vista, recela de esa intimidad de los padres, de la que se siente excluido. Y los padres nos pasamos una buena parte de la primera infancia de nuestros hijos intentando manejarnos entre nuestros deseos y los de los niños. Poniendo límites. Siendo condescendientes. Tratando estas cuestiones con algunas ideas claras y mucha ternura.
Los niños también tienen, a veces, pasiones repentinas por personas ajenas a la familia. Sería absurdo negarlo. Gabriele es muy pequeño, pero muestra claras preferencias por algunos de nuestros amigos y este verano tuvo su primera fascinación infantil por una niña unos años mayor que él. También parece prendado de una compañera de dos años de su guardería. Una buena amiga una vez me dijo que desde que tenía uso de razón había estado enamorada. Tenía plena conciencia de que siempre le había gustado algún niño. Yo no llego a tanto, pero sí recuerdo, o me han contado, algunos súbitos amores infantiles. Del primero no me acuerdo, pero es un clásico de los relatos familiares: tenía yo tres años y vino a visitarnos un primo segundo que tendría catorce o quince. Debí de pasarme unos cuantos días entusiasmada detrás de él, sin querer separarme ni un momento, y cuando al fin se marchó caí por un tiempo en un estado de absoluto desánimo. Me sorprendió encontrar, años más tarde, un relato de Thomas Mann que me ayudó a acercarme a esta experiencia. En Desorden y dolor precoz Mann narra la súbita atracción de una niña pequeña hacia un joven y elegante amigo de su hermano. También Elias Canetti, en el primer tomo de sus memorias (La lengua salvada), cuenta un delicioso enamoramiento infantil: el que él mismo vivió, a los seis años, por una compañera de su clase de mejillas muy sonrosadas llamada Little Mary. No podía reprimir sus deseos de besarla todos los días al salir de la escuela. El propio Canetti, en el texto, relaciona su pasión infantil con un recuerdo muy antiguo: su primera niñera hundía un dedo en sus mejillas mientras le cantaba «Manzanicas coloradas las que vienen de Stambol». Y él habría visto, tiempo más tarde, esas «manzanicas coloradas» en la carita de Little Mary.
¿Qué les sucede a los niños en tales circunstancias? Creo que no debemos desvalorizar sus sentimientos ni tampoco olvidar que son niños. Su amor es auténtico, pero deben recorrer aún muchos caminos, fantasías y deseos, para estar en condiciones de ofrecerlo. Mientras tanto, queda el juego, en el más alto sentido de la palabra: la capacidad para acercarse a otras realidades y explorarlas a fondo, con la fantasía, desde una posición de seguridad y de control de lo que sucede. Es el gran teatro de la vida. Todos los amores infantiles imaginados tendrán algún lugar en la experiencia adulta; también las fantasías sobre el amor de los padres, o los súbitos enamoramientos de los niños.
Observando a mi hijo he llegado a pensar que las relaciones que se establecen entre los padres y sus niños pequeños son, en casi todo, un exceso. En realidad, nos entregamos al exceso y tratamos de minimizar los daños. Mucho mejor no negar la dependencia, la necesidad mutua, la locura que nos lleva a pensar “mi niño es el más maravilloso”. Quienes son sinceros consigo mismos se dan cuenta de que el amor paterno-filial, que en general se presenta como tranquilo y mesurado (frente a la variante incontrolable y devastadora del amor romántico), tiene en realidad muy poco de eso. Por eso las familias acaban siendo las cunas de las mayores locuras (buenas y malas) imaginables. No sabemos lo que nos traemos entre manos, pero sí cuál es nuestro objetivo: contener los excesos del amor permitiendo que nuestros hijos conserven intacta su capacidad de amar. La preservación de la inocencia tiene mucho que ver con esto: no controlar, no forzar, no acelerar, no invadir, no desvelar. Mantener una zona de silencio, un vacío apto para el descubrimiento, la curiosidad y la espera. Pues saber esperar y recibir el amor es, quizá, el más difícil arte de la vida.










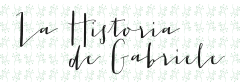






No comments yet.