Margaret Drabble, La piedra de moler, Barcelona, Alba, 2013.
El misterioso título de esta novela, La piedra de moler, cuyo sentido resulta aún más enigmático tras haber finalizado la lectura y haber descartado cualquier reminiscencia bíblica, nos sitúa en un universo de expectativas truncadas y reinventadas que sin duda caracteriza a la original obra de Margaret Drabble. Nada es, en ella, lo que parece; la narración crece tanto en su avance que, llegado el momento, el lector acaba sorprendido y hasta turbado de la profundidad que alcanza lo que al principio prometía ser una sencilla novela de iniciación juvenil femenina.
La protagonista, que narra en primera persona, mantiene un cuidado equilibrio entre la confesión de la intimidad y la contención de las emociones, lo que desemboca en un texto penetrante y revelador, pero alejado de cualquier tipo de sensiblería. Esto resulta especialmente destacable dado el tema fundamental que recorre el libro: la maternidad, es decir, la historia de una mujer joven a través de la concepción, el embarazo, el parto y los primeros meses de vida de su hija. Una mujer sola y universitaria, de una posición social acomodada, en la Inglaterra de los años 60; con orgullo personal y una capacidad inusitada para enfrentarse a las pruebas de la vida sin abandonar, ni por un segundo, la intensidad de lo vivido. La irracionalidad de una decisión, la de seguir adelante con el embarazo, y de un amor, el de una madre por su hija, aparecen como revelaciones de un destino que se contrapone al libre albedrío y a la elección de las pasiones. Y, quizá por ello, la voz narrativa resulta poderosamente verosímil en su aceptación de los hechos y en su libertad para asumir la experiencia de un modo original y subversivo.
Pocas novelas se han introducido en el universo de la maternidad y de las relaciones madre-hijo. La piedra de moler, publicada por primera vez en 1965 y sólo ahora traducida al castellano, tiene el mérito de haber penetrado en ese terreno espinoso. La protagonista manifiesta un profundo rechazo hacia cualquier discurso consabido acerca de la maternidad o de las mujeres y, sin embargo, se cuela entre sus páginas el poder de una experiencia eminentemente femenina.
Margaret Drabble reivindica la maternidad como una forma de amor humano, noble y complejo. La mirada una madre hacia su hija se convierte en un amor adulto, que revela aristas ocultas de las emociones humanas: “Antes de que naciera Octavia, pensaba que el amor guardaba alguna relación con el mérito y la belleza, pero entonces me di cuenta de que no era de ningún modo así”. O, en otro momento: “El amor me había aislado con más efectividad que el miedo, el hábito o la indiferencia. Había una cosa en el mundo de la que estaba completamente segura, y esa cosa era Octavia.”
El libro nos ofrece también una inusitada mirada hacia el mundo de los bebés y la primera infancia: llena de dignidad, de admiración y de respeto. La protagonista no pretende saber nada sobre los niños, pero su amor la lleva a alertarnos frente a ciertas convicciones simples y extendidas. Es una voz abierta al otro, abierta a su verdad desconocida. Sobre los sufrimientos y las aflicciones de los niños de cuna, afirma: “Se olvidan en seguida, decimos, porque no podemos enfrentarnos al hecho de que nunca se olvidan.”
Al final, La piedra de moler se descubre como una hermosa reflexión acerca del destino, y de lo que es crear una vida. Despoja al embarazo, al parto y al puerperio de esa fatalidad biológica que tanto ha contribuido a degradarlos; por decirlo de algún modo, redime a la biología, aceptándola como parte de la experiencia, y, ahondando en ella, recorre el camino que otorga al nacimiento un sentido plenamente humano.
*Reseña publicada en «La sombra del Ciprés», suplemento cultural de El Norte de Castilla, el 08/02/2014.
Extracto:
Sólo Dios sabe qué pequeños terrores incomunicables, desconocidos para todos, asaltan a los niños de cuna. No les prestamos atención, decimos que enseguida los olvidan sencillamente porque no tienen palabras para hacérnoslos recordar, porque no pueden atormentar nuestras conciencias con un recital de aflicciones. Para cuando aprenden a hablar, han olvidado los detalles de sus quejas, y por eso nunca nos enteramos. Se olvidan en seguida, decimos, porque no podemos enfrentarnos al hecho de que nunca se olvidan. No podemos soportar las injusticias de la vida, y por eso fingimos que una criatura puede olvidar las horas que ha pasado envuelta en papel de periódico en el suelo de una cabina telefónica, los golpes crueles a manos de los únicos que la habrían querido, la visión de sus hermanos mayores, que no pudieron ser salvados de las llamas producidas por la estufa de petróleo. Al igual que aquellos que consolaban a Job, no creemos que los inocentes sufran. Pero sí sufren. Lo vemos, pero no nos lo podemos creer.

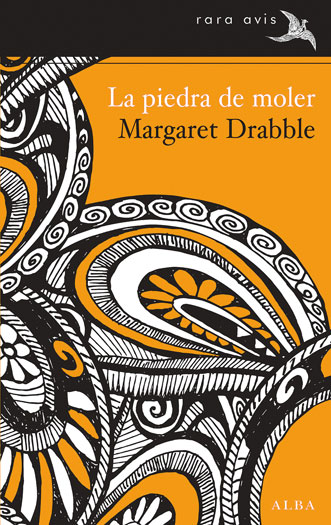








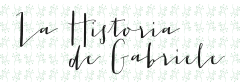






Aun no hay comentarios