Para todo hay una primera vez. Pero muchas primeras veces, demasiadas, no las recordaremos nunca. Difícilmente sabremos lo que sentimos el primer día que nos mojó la lluvia; o lo que pensamos durante nuestro primer otoño, al llenarse las aceras de hojas marrones caídas de los árboles; o, en tantas ocasiones, aquella primera vez que nos asomamos a la inmensidad del mar. Los niños pequeños aún son capaces de maravillarse, y viven con estupor fenómenos que pocos años más tarde habrán sido ya moldeados por la fuerza de la costumbre, esa fuerza voraz que tiene el extraño poder de convertir la realidad en algo previsible y rutinario. Por eso, siempre que se habla de que los niños aman y necesitan las rutinas (idea que comparto en líneas generales), se me viene inmediatamente a la cabeza que los niños disfrutan de lo novedoso, lo cambiante, y están dispuestos a aceptar cualquier alteración en las normas físicas del mundo con un asombro ingenuo.
Otro tipo de cambios, sin embargo, son para ellos profundamente perturbadores. Creo que un niño menor de tres años podría llegar a vivir, sin grandes traumas, un terremoto, un tornado, o el mismísimo diluvio universal. Quizá lo miraría todo divertido, ajeno a sus atroces consecuencias; siempre y cuando sus padres (o quienes quiera que fuesen sus cuidadores principales) no se alteraran ni desaparecieran.
Hace una semana el padre de Gabriele pasó unos días fuera de casa por motivos laborales: “Se fue en un avión, va a volver en pocos días”. Y Gabriele corriendo a por el avión de juguete, que vuela ruidosamente por la casa. ¿Pero qué son pocos días? Esa noche, de repente: “¿papá?” Ante el menor ruido del ascensor o el sonido de unas llaves en el rellano: “¡papá, papá!”. “Se ha ido, pero vuelve pronto”. Llanto. Y de madrugada: “¡papá, papá!”. Le cojo y le meto conmigo en la cama. Con el mayor extrañamiento, sentado en mi cama: “¿papá?”. Por fin se duerme. Y así hasta cinco días, con muy pocos progresos.
He empezado a pensar que eso de que los niños se acostumbran a todo no es tan real como quisiéramos… Es verdad que la experiencia que tienen del mundo es aún tan limitada que están dispuestos a aceptar casi cualquier situación sin alterarse demasiado. Pero no cualquier situación. Es decir, no la ausencia de su padre o su madre (de sus cuidadores principales): eso les duele, les angustia, se rebelan ante ello. Les cuesta entenderlo y aceptarlo. Explicarle a un niño de dos años una ausencia temporal es una tarea casi imposible, al carecer su mente de un sentido del tiempo semejante al nuestro; pero no explicar nada (sobre todo si la situación se prolonga), creyendo que es demasiado pequeño para enterarse, para echar de menos, para sentirse abandonado, es ponerse una venda en los ojos y negar la realidad.
Los niños pequeños pueden aceptar la mayor parte de las cosas que suceden pues el vínculo que tienen con sus padres actúa como una eficaz salvaguarda frente a los peligros: “mientras esté a tu lado sé que nada malo puede ocurrirme”, parecen decirnos. Y, por tanto, si esas personas que les ofrecen la seguridad que necesitan no son estables, si hay demasiadas idas y venidas, desapariciones, cambios, las posibilidades de que el mundo interior de ese niño se tambalee aumentan. Los niños pueden ser felices en medio del diluvio universal, pero dentro del Arca de Noé, con la única compañía que les ofrece verdadero amor y sosiego.
Cuando regresó el padre de Gabriele (que fue recibido con toda la alegría que se merecía) nos marchamos a pasar un día en Segovia. Un frío día de otoño. Y allí Gabriele conoció la nieve. No lo recordará, pero nosotros llevamos grabada esa imagen. A pesar del frío, sólo quería estar bajo los copos de nieve; trataba de cogerlos, sorprendido, y reía al ver cómo se posaban sobre mi pelo.
Ver nevar es para mí, aún hoy, un espectáculo cautivador. Quizá porque siempre he vivido en lugares donde raramente nieva. O porque hay pocos fenómenos tan hermosos. De niña soñaba con los escenarios nevados de los cuentos de Navidad; y si algún invierno nevaba, y cuajaba, aunque fuera sólo por unas horas, lo sentía como un inmenso regalo. Había pocos embelesos tan envolventes como el de mirar caer la nieve. Todos los niños aman jugar con la nieve porque poseen un sentido de la belleza, de lo maravilloso, porque se sienten atraídos por lo extraño y sorprendente. ¿Y acaso hay algo más extraño que ver cómo el mundo se llena de una efímera blancura que adopta la forma de nuestras manos?
Mirando a Gabriele perseguir sus primeros copos de nieve se me vino a la cabeza el inicio de Cien años de soledad:
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo.
Debí de hacer algún tipo de asociación entre el hielo (ese espejo helado, resbaladizo y transparente) y la nieve, o quizá me asaltó la conciencia de la contraposición entre el recuerdo del personaje de la novela y el más que probable olvido de mi hijo. Cuando volvimos a casa y busqué el fragmento, llamó poderosamente mi atención su final; también para Gabriele el mundo es tan reciente que muchas cosas carecen de nombre y para mencionarlas hay que señalarlas con el dedo.
En esa realidad nueva, imprevisible, no clasificada, irrumpe un día la frialdad de la nieve. La misma nieve que congela y que seduce, que maravilla con su belleza y conduce, de no ponerse uno al abrigo, a una muerte sin mácula, como bien muestra Andersen en tantos de sus cuentos, llenos de pequeños personajes helados. Gabriele me pareció, por algunos momentos, uno de aquellos protagonistas. Emocionado, no notaba el frío. Se hubiera dejado congelar bajo los blancos copos, y quizá hubiera olvidado la que fue su vida, como le sucedió a Kay, el niño de “La reina de las nieves”. Tuvo su tiempo para conocer la nieve. Y después lo pusimos a salvo. Me acordé, entonces, de un brevísimo poema de José-Miguel Ullán que leí muchos años atrás, un día en que en Madrid nevaba sin cesar:
sobre tu boca.
Nunca ha de cuajar la nieve, su heladora belleza, en la boca de quienes amamos.La nieve, como todas las cosas hermosas, sólo debemos aspirar a mirarla y a tocarla con nuestras manos. Esas manos felices que construyen castillos en el aire. La sonrisa de Gabriele bajo la nieve me hizo pensar en su desnuda inocencia, en la “mano de nieve” de la que habló Bécquer, y que le envolvía, le hacía ser un niño al inicio de una gran aventura, de cualquier cuento: la historia de Gabriele, una de tantas, pudo haber comenzado con el rostro de un niño viendo caer, a su alrededor, la nieve.










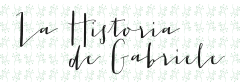






Aun no hay comentarios