A menudo nos pasamos la vida soñando con hacer cosas que quizá nunca se cumplan. Aunque a veces sucede que, a pesar de parecer muy remotas, por los más extraños derroteros se acaban cumpliendo. Entonces nos puede embargar la satisfacción, o quizá aceche esa insospechada desgracia de la que alertaba Santa Teresa cuando decía que “se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas”.
Pues bien, también ocurre que en ocasiones uno recibe oportunidades con las que nunca soñó: cosas sin duda deseables, pero que nunca había deseado antes. Y entonces la aceptación es en cierto modo más fácil, pues, dada la ausencia de expectativas, va precedida de un sentimiento de estupefacción. Uno se pone manos a la obra sin esperar nada, y de esa no espera, de ese no deseo inicial, surgen promesas.
Hace un año mi padre, que toda la vida había soñado con ser director de cine, y que creo que ya desde hacía mucho tiempo había renunciado a su anhelo (o al menos eso pensábamos los demás), me dijo que quería hacer una película: un cortometraje basado en un monólogo que él mismo había escrito. La realización se cayó varias veces: ausencia de técnicos, dificultades para encontrar actores, discrepancias diversas… Pero al poco tiempo de nacer Adriano me comentó que había retomado el proyecto tras dar con un buen colaborador, Gonzalo del Pozo Vega, y que quería que yo actuara en el corto, que representara el papel de la madre protagonista. Parece que la idea de proponérmelo a mí ni siquiera había sido suya en origen, sino de un buen amigo nuestro.
A decir verdad, a lo largo de mi vida nunca pensé en actuar. Ni siquiera participé en grupos de teatro escolares. Durante mi infancia, cada vez que escuchaba mi voz en un radiocasete me parecía espantosa y decía: “¡Esa no es mi voz!” o pensaba: “¿Con una voz tan horrible cómo puedo tener amigos?”. Y algo parecido me ocurría cuando me veía en video; creo que era aún peor, así que prefería no verme. Siempre he estado convencida de ser una persona muy poco fotogénica, así que la idea de participar en una película como actriz me pareció cuando menos rocambolesca, si no disparatada.
Pero era mi padre quien me lo estaba pidiendo, y creo que eso lo cambió todo. ¿Si yo podía hacer realidad su deseo? Me sedujo pensarlo, porque era como jugar al mundo al revés: que ya no sean los padres los que tratan de sorprender a sus hijos, adivinándoles casi el pensamiento, sino un poco lo contrario. ¿Me estaba pidiendo mi padre que jugara con él? Y por alguna razón no lo dudé mucho, le advertí de que no iba a saber hacerlo, pero también le dije que si él quería, yo estaba dispuesta a seguirle.
A partir de ahí se desarrolló todo un proceso cada vez más delineado: primero una prueba ante la cámara, una primera grabación, tras detectarse problemas una segunda grabación… Yo sola ante la cámara, diciendo mi monólogo; unas escenas exteriores; el arduo intento de memorización del texto. Si alguien me preguntara qué he aprendido, respondería que nada. Nada. No soy más actriz que antes, no sé nada de actuación. No he actuado.
Me he sentado a decir el texto delante de un vacío. He de decir que no me intimidaban tampoco las cámaras. Tan sólo la mirada de mi padre era demasiado para mí, así que le pedí que se apartara y me escuchara desde otro ángulo: allí donde yo no le viera. Tampoco he puesto nada de mi cosecha. Hablé como me pidieron, hice los gestos que me indicaron. Ninguna iniciativa por mi parte. Di por hecho que mi labor consistía en dejarme llevar: por el texto mismo, por las indicaciones que me daban. Creo que he sido transparente: una muñeca, una imagen, un espejismo. El espejismo del hijo al que se invoca y ya no está.
He permanecido completamente ajena al proceso de rodaje y de montaje. Nadie me ha consultado nada, ni siquiera he visto las distintas versiones. No era ese mi lugar. Tras ver la versión final, me he sorprendido de mí misma. Reconozco que me veo creíble en el papel, pero si alguien me preguntara cómo lo he hecho, sólo podría responder que no lo sé.
Noto que transmito amor y angustia, dos caras de la misma moneda en la que ha sido mi vida. No puedo más que pensar que la angustia que he puesto es mi propia angustia. Me digo, con un punto de ironía, que al menos parece que de algo me ha servido haberme angustiado tanto.
Uno de los días en que rodamos mi monólogo Adriano me tenía con el alma en un hilo. Acababa de cumplir tres meses y atravesábamos una crisis de lactancia. A mí me parecía que se quedaba con hambre; él se ponía tan nervioso que le costaba coger el pecho, pareciera que lo rechazara. Y a mí aquello me tenía más que preocupada: me tenía secuestrada. Estaba en el rodaje pensando que quizá Adriano se sentía mal, que a lo mejor tenía hambre, que yo le estaba haciendo pasar hambre, que no era lo suficiente buena madre para satisfacerle, en el más hondo sentido de la palabra. Cada vez que lloraba, durante sus primeros meses, me daban ganas de pedirle perdón: le pedía perdón por no alcanzar a calmarle. Y, en cierto modo, la madre de la película también necesita pedir perdón por algo de lo que no es culpable. Como yo en aquel momento, ansiaba hablar con una persona que no podía entender sus palabras.
Quizá, de algún extraño modo, yo le estaba hablando a Adriano: desde el amor y desde la angustia, también desde la distancia. En la película hay también luz, la de quien a pesar de todo celebra el tiempo compartido, la de quien considera la existencia un misterio y un regalo. Es un amor herido, como lo son, en cierto modo, todos los amores, porque siempre les falta algo. Prestar mi voz a la madre de un niño muerto me ha permitido explorar un horrible temor, pero también descubrir que la vida se cuela hasta por las rendijas del más hondo sufrimiento. Y no creo que la película transmita sufrimiento; refleja sobre todo una invocación, un pequeño delirio necesario, una promesa que con su final se desvanece.
Durante largos años pensé, supongo que por razones personales, que angustiarse era inútil y estúpido, algo que debería desaparecer de mi vida. Pero después he ido descubriendo que es algo mucho más complejo y que, de hecho, difícilmente hay amor sin angustia; que la angustia nos obliga a abrir un espacio en el que poder sentir y pensar lo que más deseamos, lo que más tememos, y con un poco de suerte continuar amándolo, y poder darle una forma que nos permita vivir sin abandonar la intensidad de ese amor. De algún modo, la angustia es una prueba: ¿seremos capaces de descender al reino de los muertos sin renunciar a nuestra propia vida? ¿Podremos regresar sin deshacernos, para huir del sufrimiento, de aquello que más amamos? Nada de esto es posible sin un camino marcado por la angustia, sin dar con un modo de tolerarla y de explorarla.
La protagonista de la película se encuentra en esa senda. Es una madre joven, como yo. Y no puedo negar que en ciertos momentos ponerme en su lugar me resultó algo estremecedor. Pero, quien quiera que vea la película, entenderá de inmediato por qué es pura calma y no hay en ella exceso alguno, sólo la tímida memoria de un desgarro. De hecho, tampoco puedo decir que me identificara demasiado con la protagonista: no de un modo total, no de forma consciente. Mientras hablaba, sentía que era la voz de otra mujer, que yo le estaba prestando mi voz; que la entendía y a la vez no la entendía, como sucede con todas las personas. Lo único que sé es que no hubiera podido hacerlo sin el pequeño Adriano. Mi interpretación, si es que hay tal cosa, está tamizada por nuestra relación incipiente: por mi veneración, por sus momentos de crisis, por mis angustias repentinas, por cada una de sus primeras sonrisas, que parecían abrirme el cielo. Sucede, en ocasiones, que en períodos dominados por una cierta angustia se alcanzan las cotas de intensidad amorosa más alta.
Y poco más puedo añadir. Si alguien me preguntara cómo es interpretar a una madre de un niño muerto, sólo respondería que basta con saber interpretar a una madre. Si me pidieran que explicara la experiencia de hablar delante de una cámara, diría que es algo parecido a hablar sola. Me doy cuenta, por otra parte, de que hay bastante ingenuidad en todo lo que escribo. Pero creo que sólo ingenuamente se puede actuar sin actuar. No ser tú. No saber quién eres. No preguntártelo. Hablar sólo. Dejar tu rostro y tu voz en un vacío para que otros los recojan y hagan con ellos lo que quieran.










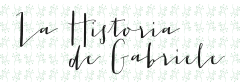






Aun no hay comentarios