Los niños, desde muy pequeños, juegan a ser mayores. Empiezan imitando lo que ven que hacen los adultos, para después ir ampliando el juego con su fantasía. A menudo me sorprendo al ver cómo Gabriele imita gestos y acciones cuya función no puede entender: coge la ropa y la mete en la lavadora (dudo mucho que comprenda que ahí dentro la ropa se lava), enchufa los cargadores a los ordenadores (sin saber, por supuesto, que deben estar conectados a la corriente para encenderse) o se acerca a la cara la carta de un restaurante y se la queda mirando fijamente durante un tiempo. Repite lo que hacemos, y yo me pregunto qué valor tendrán esos actos para él: ¿serán como pequeños rituales?, ¿o bien partirán del deseo de participar en la vida de los otros, de ser aceptado en el mundo y formar parte de un grupo? Creo que lo más probable es que la respuesta tenga que ver con el deseo de emular, que muy pronto deviene deseo de crear y de pensar. En el mundo de los niños, el pensamiento es acto, representación, juego. Y el acto, para ellos, no tiene por qué ser utilitario, sino que basta con que sea algo llamativo o apetecible: hermoso o placentero. Muchas veces los niños realizan acciones porque sí, por amor al arte.
En otras ocasiones se comportan como pequeños investigadores. Van descubriendo el mundo, y sus cuerpos, a través de la exploración, del método ensayo-error, y de la relación causa-efecto. Gabriele un día se queda fascinado observando la trayectoria de una bola que rueda por el suelo; otro día descubre que no tiene que sacar las piezas del Lego una a una, sino que dando la vuelta a la caja caen todas de golpe, se muestra tan entusiasmado que nuestro salón es desde entonces un campo de batalla; mientras vemos un partido de fútbol se mete los dedos en los oídos, los saca, se queda pensativo y los vuelve a meter, así cinco o seis veces; se pega un golpe en la cabeza con una pieza de Lego, llora un momento, luego coge la misma pieza y se da con ella, más suavemente, en la cabeza, repite el mismo gesto mientras me mira algo extrañado; ha aprendido a meter el círculo en un juguete de encajar formas, durante varias semanas prueba a meter el cuadrado, el triángulo y la estrella en el mismo agujero por el que entró el círculo, ante su fracaso va probando en los demás hasta que da con la solución correcta, hasta que un día es evidente que ya sabe dónde hay que encajar cada forma y no hace más pruebas que las correctas.
Hace poco leí una entrevista con un físico teórico en la que afirmaba que los científicos tienen la curiosidad de los niños pequeños. Que no la han perdido, como la mayoría de los adultos. Me acuerdo entonces de la atención dispersa de la primera infancia, de ese estar a todo al mismo tiempo, y pienso que sin ella los niños no podrían aprender lo que aprenden, ni los científicos hallar nuevas metas, ni crear los artistas. Menos mal que a veces nos desconcentramos, que nos paramos a escuchar el zumbido de una mosca, que nos sorprendemos paseando por un mercado ante el color de las sardinas, y que hay tantos niños que a menudo están en babia… ¿qué sería del mundo sin ellos?
Descubro con enorme preocupación que el preámbulo de la ley Wert (Ley de mejora de la calidad del sistema educativo), que acaba de ser aprobada, está lleno de referencias a la “competitividad de la economía”, a la necesidad de formar ciudadanos que puedan “competir en la arena internacional” y que obtengan “ventajas competitivas en el mercado laboral”. Parece que el concepto estrella que ha de guiar la buena educación es la “competición”. Y me pongo a pensar, entonces, en el acortamiento de la infancia, ese fenómeno del que muchos empiezan a hablar, según el cual los niños juegan cada vez menos tiempo, y entran a edades muy tempranas en el mundo consumista de los adultos. ¿Niños que ya no juegan a ser mayores pero que viven como pre-adultos, sin haber alcanzado la madurez de los adultos? Niños cuyos valores y expectativas son los de los adultos, que no moldean la realidad, que no piensan a través del juego, sino que asumen lo que les llega de fuera sin ningún atisbo de crítica. Muchas veces he observado que los niños, en sus juegos, se inician también en el pensamiento crítico: ¿cuántas veces nos hemos parado a interpretar lo que se deja traslucir cuando hacen de mamás y papás, maestras, médicos o guerreros? Dejar de jugar equivale a renunciar a apropiarse del mundo.
Pienso también en el tema de mi anterior entrada, en la medicalización y la psiquiatrización de la infancia a la que asistimos. ¿Son los niños sanos una especie en proceso de extinción, un concepto casi subversivo, tal y como se plantea en el blog Médicos sin marca?, ¿qué les pedimos, qué les ofrecemos y qué les enseñamos a los niños para que tantos nos parezcan fuera de la norma, objetos de intervención médica?, ¿ante qué se rebelan cada vez más niños?, ¿están perdiendo capacidad para crear su pequeño mundo?, ¿no hay más camino que la aceptación pasiva de lo que no nos gusta?, ¿de verdad uno de cada diez niños (cifras de EEUU) necesitan pastillas para “portarse bien”?, ¿no les estamos negando, a muchos de ellos, la posibilidad de explorar sus límites y sus capacidades, de superar sus carencias, de convertirse en adultos capaces de cuidar de sí mismos y conscientes de que pueden crecer y cambiar la realidad?
El sistema educativo debería estar hecho a la medida de los niños. A la hora de reformarlo, habríamos de plantearnos una sola pregunta: ¿qué es un niño? Me parece que, a lo largo de la historia, no se ha planteado lo suficiente esta pregunta. Pero, en cualquier caso, haríamos bien en volver a las fuentes y desde ahí seguir pensando. Creo que la máxima aspiración educativa debería ser la de formar personas libres. Pero, ¿qué es la libertad? y, ¿puede haber ética sin libertad? Retomo aquí unas palabras de Michel Foucault, a quien creo que habría que volver a leer, también para reformar el sistema educativo: “la ética es la práctica reflexiva de la libertad”. Los niños necesitan, ante todo, pensar: y para ellos pensar es hacer, es jugar. No nos confundamos, no creamos que todo es un problema de disciplina o de falta de autoridad. Volviendo a Foucault, la ética parte del cuidado de uno mismo, que lleva también al cuidado de los otros. Cuidar de los niños, enseñarles a que cuiden de sí mismos y de los otros: eso debería ser la educación.










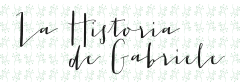






Aun no hay comentarios