¿Por qué juegan los niños?, ¿de dónde les viene la creatividad, la curiosidad: ese deseo de explorar, destrozar y recomponer el mundo? He ido observando cómo Gabriele ha ido creciendo y cambiando a través de sus juegos hasta llegar a descubrir, no sin sorpresa, alrededor de sus doce meses, que una cierta dosis de imaginación era ya evidente en lo que hacía. ¿Cuándo y cómo surge la imaginación? No lo sabemos. Vemos lo que el niño hace, pero no podemos más que perdernos en el oscuro territorio de sus fantasías y pensamientos. Quizás la creatividad y la imaginación estén presentes, de algún modo, desde los primeros instantes de la vida, pero observando a mi hijo apenas he podido penetrar en ese misterio. Su evolución me muestra, sin embargo, que la mente de los bebés es más comprensible para los adultos a medida que crecen: sus ideas y sus intenciones se vuelven más claras, y también podemos interpretar mejor sus juegos.
Creo que lo más importante que me ha enseñado Gabriele en estos meses es que es fundamental y necesario jugar con los niños, pero que no se les enseña a jugar, sino que más bien se aprende de ellos. El juego es esencialmente espontáneo, un reino en el que el niño lleva la pauta y la iniciativa, y los adultos, padres o cuidadores, han de seguir sus pasos, disfrutar de sus reclamos y nombrar sus actos y sus fantasías.
Pienso que el primer juego de Gabriele para mí reconocible fue con su mano y mi pecho. Cuando tenía alrededor de tres meses, al acabar de mamar, empezó a jugar con el pezón: a meterlo y sacarlo de su boca, tocarlo con sus dedos; a soltarse del pezón y chuparse el puño, para después volver al pecho; también a introducir un dedito de su mano en su boca mientras seguía cogido al pecho. Yo le observaba y le dejaba hacer, sin entender muy bien el porqué de tantas pruebas.
Ahora creo que en aquellos momentos en que comer ya no importaba, Gabriele jugaba a que el puño era como el pezón, a que su dedo entraba y salía del pecho; jugaba a que la mano y la teta eran una sola cosa y a la vez eran dos cosas: lo suyo y lo mío se entremezclaban y juntarlo y separarlo era un juego. Pienso que en todo juego hay un elemento de prueba, de asombro, y de exploración y transgresión de los límites de la realidad y de uno mismo. Jugar es hacer “como si…”: como si la teta es tan mía como mi mano, como si son distintas, como si mi dedo entra y sale del pecho. La primera exploración del bebé se refiere al límite que lo separa de su madre, y por eso los niños juegan precisamente en esa frontera.
A partir de los cinco o seis meses el juego preferido de Gabriele, que ha adoptado múltiples formas a lo largo del tiempo, ha sido el del escondite. Creo que es el juego que más risas le ha arrancado, el que más le ha hecho disfrutar hasta el momento. Papá y mamá que se tapan la cara con las manos y después aparecen. O que se esconden detrás de un sillón y más tarde aparecen. O mamá que se esconde detrás de papá y de repente aparece. El elemento fundamental es la sorpresa. Alguien hace como si no estuviera, se esconde, y después regresa. Siempre regresa. Cuando Gabriele empezó a gatear empezamos a jugar verdaderamente al escondite: a la pregunta “¿dónde está mamá?”, él me buscaba, nos perseguíamos dando vueltas a un sillón, los dos a gatas, apareciendo y desapareciendo. Ahora que Gabriele ya anda el mundo se ha hecho grande, y con él las habitaciones, los escondites y las sorpresas.
Desde los once o doce meses Gabriele empezó, también él, a hacer como si no estuviera, a esconderse. Es muy gracioso, porque piensa que si él no nos ve (se tapa la cara con las manos, o levanta un trapo o una hoja frente a su cara), nosotros tampoco le vemos. Pero creo que la versión más divertida que creamos de este juego fue la que dimos en llamar “el niño perdido”. Un día, cuando tenía unos ocho meses, estando los dos solos en la cocina, empecé a llamarle por su nombre, mirando a todos los lados menos a donde él estaba, como si hubiera desaparecido y yo estuviera buscándole desesperadamente. Después, al encontrarme con su mirada, advertí una expresión de fascinación y de sorpresa: “¡ahí está Gabriele!” Me di cuenta de que le había encantado. Introdujimos a su padre en el juego: los dos buscando cada dos por tres a nuestro pobre niño perdido, preguntándonos si alguno le habría visto, si no se habría metido debajo de una silla o detrás de la puerta. A partir de un momento Gabriele empezó a salir corriendo cuando le encontrábamos, descubriendo, a su vez, el juego de perseguirse, esconderse, huir y sorprenderse, en el que estamos ahora de lleno.
Acabamos de entrar también en la fase en la que creo que las cosas y las personas comienzan a integrarse en el juego. Hasta hace uno o dos meses, Gabriele jugaba con nosotros, y también mostraba interés por los juguetes y los objetos (morder, tocar, tirar y buscar, meter y sacar), pero a mí me daba la impresión de que fundamentalmente manipulaba las cosas para intentar entender cómo estaban hechas. De repente, comenzó a utilizar algunos objetos con una función muy concreta: el peine para peinarse, el trapo para limpiar, el teléfono para ponérselo en la oreja. Y, unas semanas después, la evolución fue divertida y ocurrente: varios objetos comenzaron a ser peines y teléfonos (los cepillos de dientes, los mandos de la tele, el chupete, un trozo de manzana). No me queda muy claro hasta qué punto Gabriele juega a hacer como si una llave fuera un peine o una salchicha de plástico fuera un teléfono, o simplemente no tiene muy clara la función de tales cosas. Pero, en cualquier caso, es evidente que en su mente se van creando analogías, y me parece significativo que primero utilizara correctamente el peine o el teléfono, para después “animarse” a peinarse o a hablar con otros objetos. Empezó, también, a querer peinarnos a nosotros, o a ponernos el teléfono en la oreja para que hablemos. ¿Quizá tratando de emular lo que nosotros hacemos con él?, ¿con el propósito de iniciar un juego compartido?
El último paso tuvo lugar hace unos días. Tenemos en casa una marioneta de Caperucita Roja, con la que a menudo le cuento una versión muy sencilla del cuento. Gabriele se la quedó mirando fijamente, la sonrió y le puso su chupete. Más tarde hizo lo mismo con un oso de peluche, con un hipopótamo, y ahora también cuando se lo pedimos: “ponle el chupete al osito”. Pero lo más bonito, para mí, es que la primera vez la idea fue totalmente suya, ¡yo jamás hubiera pensado en ponerle el chupete a la marioneta de Caperucita! Ese gesto me demuestra que de algún modo, imagino que aún muy incipiente, Gabriele puede ver que Caperucita o el osito tienen un rostro, y puede ofrecerles algo que es suyo: el primer paso para después poder jugar a hacer con ellos todo lo que él hace, lo que nosotros le hacemos, lo que él querría hacer y quizá no puede.
El juego, una vez más, vive en la frontera. A veces pienso que por eso el chupete le da a mi hijo tanto juego: no deja de ser un objeto que no forma parte de él, pero que a la vez está dentro de su boca, que se puede meter y sacar, ofrecer y quitar, igual que sucedía con el pecho. Los niños, cuando juegan, se conocen y nos reconocen: nosotros somos personajes de su mundo, de una realidad en la que lo interno y lo externo se confunden y se comunican; van construyendo y destruyendo espacios, y así nos dan, a nosotros, los adultos, la oportunidad de volver a explorar los límites de nuestras vidas, de jugar a ser papá o mamá, hada madrina, monstruo, bebé que gatea, bruja o mago: quizá sobre todo esto último, de repente descubrimos que podemos hacer magia.










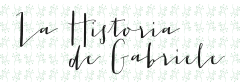






No comments yet.