Cuentan que Hölderlin, cuando ya estaba loco y vivía en la torre de Tubinga, salía a pasear y saludaba ceremonioso, con gran delicadeza y cortesía, a todo al que se encontraba: tanto a los adultos como a los perros, especialmente a los niños. Independientemente de que conociera o no a la persona, sin hacer distinciones de ningún tipo (exceptuando a los locos que habían estado con él en el manicomio, contra quienes manifestaba una cólera repentina).
La primera vez que escuché esta historia fue hace muchos años, y recuerdo que suscitó en mí una mezcla de tristeza y de ternura. Por lo ridículo de la situación; por el extraño cuidado que entraña, por el modo de reparar en el otro. El nacimiento de Gabriele me abriría una perspectiva diferente. Ver el mundo a través de los ojos de un niño, aún no contaminados por las convenciones ni la rutina: ¿qué pensaría él de alguien que se parara a saludarle por la calle con un inusitado respeto?; pero sobre todo me permitiría fijarme en el modo en que los demás se comportan con los niños, en cómo se fijan en ellos, en qué solemos ofrecerles los adultos. Por lo general, comportamientos bastante estereotipados, complicidad con sus padres, pero no siempre.
¿Cómo actúan los desconocidos que se ponen a hablar con un niño, o que incluso se atreven a intervenir en un momento de crisis (rabietas, enfados, actitud desafiante)? Muchas de las personas que tienen esta “osadía” (que me consta que molesta a más de uno, a veces incluso a mí misma) se identifican con los padres y tratan de ayudarles con comentarios del tipo: “no seas un niño malo”, “escucha a tu mamá” o hasta “como sigas llorando te meto en esta bolsa y te llevo” (en boca de un barrendero que parecía una persona bastante cuerda). Pero en varias ocasiones ha ocurrido que, en un momento de crisis, se nos han acercado personas que de forma más o menos evidente padecían algún tipo de trastorno mental, o un alto grado de marginalidad social. No podría precisar más. Todos ellos, sin excepción –y creo que son los más entre quienes se han parado a intervenir en medio de una rabieta por la calle– se identificaron con Gabriele: uno fue a comprarle un chupa Chus, que le ofreció ante nuestra estupefacción y la del propio niño; otros nos preguntaron qué le habíamos dicho para que estuviera así, o por qué le habíamos hecho daño; y una última persona le miró fijamente durante un breve tiempo antes de decir: “calla, niño”, y sus palabras obtuvieron inmediatamente un efecto. El problema les parecía tan urgente que no era posible manifestar indiferencia. Entre sus peculiares formas de consolar se dejaba traslucir un sentimiento de inadecuación profundo, la sensación de ser llamados a situarse “del lado del niño”, la convicción de que todo sufrimiento ha de tener una causa y un remedio. Y también un cierto sentimiento de maltrato, y de protección hacia quien se afana en tratar de cumplir sus deseos, por descabellados que sean.
Esa actitud, la de los locos con los niños, no puede más que interpelarnos. ¿Qué ven ellos en un niño que llora o que chilla?, ¿quizá algo que nosotros no vemos?, ¿quizá algo que tendemos a racionalizar y a silenciar? ¿No nos molesta, en realidad a todos, escuchar el llanto de un niño?, ¿no nos despierta compasión o rabia, o unas súbitas ganas de zarandearlo para que se calle? ¿Cómo sienten la impotencia de un niño de dos o tres años quienes sufren marginación, abandono, incomprensión, infantilización forzada por parte de la sociedad? Pero no sólo eso, ¿de qué modo su propio sufrimiento psíquico conduce a una menor indiferencia ante el dolor ajeno, o al menos a una indiferencia distinta, que responde a otros parámetros? Son todas preguntas de muy difícil respuesta, pero lejos de ofendernos ante tales intromisiones los padres deberíamos pararnos a pensar qué perciben esas personas o, mejor dicho, qué les mueve. Se me ocurre pensar que quizá sea el rechazo profundo ante una autoridad que impone su criterio, el criterio de obtener un comportamiento razonable.
Hölderlin poco puede ayudarnos en tal empeño. Y sin embargo en uno de sus más célebres poemas, escrito antes de volverse loco, teje un poderoso retrato de la infancia y sus promesas:
CUANDO YO ERA NIÑO
Cuando yo era niño
un dios solía salvarme
del griterío y la cólera de los hombres;
entonces jugaba , tranquilo y bueno,
con las flores del bosquecillo
y las brisas del cielo
jugaban conmigo.
Y así como regocijas
el corazón de las plantas
cuando ante ti
extienden sus dulces brazos,
así alegrabas mi corazón,
¡padre Helios!, y, como Endimión,
era tu amado,
sagrada Luna.
¡Oh vosotros todos, leales,
amigos dioses,
si supieseis
cómo mi alma os ha querido!
En verdad, no os llamaba entonces
con nombres, y vosotros
nunca me nombrabais, igual que los hombres se llaman
como si se conocieran.
Y no obstante os conocía mejor
que nunca he conocido a los hombres;
comprendía el silencio del Éter;
jamás comprendí las humanas palabras.
Me educó lo armonioso
de la arboleda susurrante
y fui aprendiendo a amar entre las flores.
Yo crecí en brazos de los dioses.
“El griterío y la cólera de los hombres”. O ese revelador “jamás comprendí las humanas palabras”. El poeta que terminó, en su locura, saludando a los niños y a los perros, y que tenía la sensación de haber crecido en brazos de los dioses; esa lejanía del mundo de los hombres, esa comunión con “las flores del bosquecillo y las brisas del cielo”. Una intimidad con lo real que huye de los nombres: “nunca me nombrabais, igual que los hombres se llaman / como si se conocieran”. ¿Nos conocemos?, ¿sabemos quiénes son nuestros niños, qué desean, qué les pasa? Hölderlin nos recuerda que la infancia es un territorio siempre inaccesible, en el que las palabras aún no tienen el poder de encerrar las cosas que nos rodean.










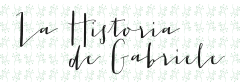






Aun no hay comentarios