Un niño, cuando nace, viene a llenar el hueco que sus padres le habían hecho en sus fantasías. No hay nada en lo que proyectemos más ilusiones y esperanzas que en nuestros hijos. Así que los niños reales han de convivir con los niños imaginarios que tenían sus padres en la cabeza antes de que nacieran, y esa convivencia puede ser más o menos fructífera o difícil.
Yo, cuando me quedé embarazada de Gabriele, llevaba ya media vida pensando en cómo sería tener un bebé, y en quién sería después ese niño. La realidad vino, por tanto, a colmar mis deseos, pero también a transformarlos. Y trato, siempre he tratado, de alcanzar ese frágil y maravilloso equilibrio en el que lo imaginado enriquece la realidad y la realidad alimenta las imaginaciones. No es fácil, sobre todo en los momentos en que la distancia se vuelve demasiado grande, pero merece la pena intentarlo: creo que en ese punto de equilibrio la vida se vuelve más placentera, más sugerente, más profunda.
Con Gabriele, por ahora, no ha sido complejo: un niño lo llena todo con su presencia, y cada nueva cosa que hace se convierte en un gran descubrimiento. Tiene el poder de devolvernos a la realidad (a su realidad aún no previsible) y a su presente. ¿Pero dónde quedó el niño imaginado? Creo que, silenciosamente, convive con él, en la cabeza de quienes le queremos. A mí me ayuda a valorar sus pequeños logros y a disfrutar con más intensidad de la felicidad de verlo crecer. La mente se llena de ilusiones: ¿qué le gustará?, ¿quién será en el futuro? Y entonces surgen todo tipo de ideas: algunas parten de la realidad (determinadas actitudes o gustos del niño), otras de deseos y expectativas previas, y otras (quizá las mejores) las combinan.
Así, desde que nació Gabriele, a menudo hemos fantaseado con esa fatídica pregunta: ¿qué será de mayor? Su padre tiene una marcada preferencia por todo lo que tiene que ver con la construcción y la mecánica: “hará aviones”, “¿no ves cómo le gusta armar y desarmar las cosas?”, “será arquitecto”. Aunque por ahora la verdad es que Gabriele se interesa sobre todo por las telecomunicaciones: su gran pasión son los teléfonos.
A mí se me han ocurrido ideas de toda clase: primero pensé que quizá le gustaría ser farmacéutico, porque miraba fascinado todos los objetos que había en las farmacias y porque ¡le apasiona el sabor de las vitaminas! (saben tanto a medicina que yo no puedo casi ni olerlas); después empecé a decir que sería sociólogo, pues desde muy pequeño demuestra un gran interés por las personas y sus actividades: es muy observador en los lugares donde se congrega mucha gente. Alrededor del año, cuando empezó a “bailar” moviendo los brazos, pensé: “¡ya está, director de orquesta!”. Y siempre me queda la cosa de que así, en abstracto, me gustaría mucho que Gabriele fuera médico. Es curioso, porque siempre me han dado pánico los médicos, pero a la vez los admiro en muchos sentidos, y de algún modo nunca he dejado de desear que alguien de mi familia fuera médico. Quizá por eso, antes de que naciera, le compré a Gabriele un cuadrito que ahora cuelga en la cabecera de su cuna y que dice: Quand je serai grand je serai docteur de doudou.
Una de mis mejores amigas tuvo claro, casi desde el nacimiento, que Gabriele sería “cirujano cardio-torácico”, con estas palabras. Yo me quedé alucinada la primera vez que la oí decirlo. ¡Qué ocurrencia! Podía imaginar que Gabriele fuera médico, pero ¿cirujano? Me resultó extrañísimo porque creo que es la última cosa a la que yo hubiera podido dedicarme (por incapacidad absoluta), y me parece casi magia que haya personas capaces de abrir el cuerpo de otros y hacer con sus manos algo en él para curarlo. ¿Pero no podían los niños hacer magia?, ¿no nos sorprendían siempre? Mi amiga insistía, y yo a veces pensaba: “Gabriele es muy hábil con las manos…”
Empecé a recordar también nuestra infancia: yo era la niña que tenía un miedo atroz de los médicos y las enfermedades, y mi amiga era la niña que adoraba ir al médico, hacerle mil preguntas, leer prospectos de medicamentos y hasta coleccionarlos. Al final (sospecho que por esa extraña cosa de tener que elegir definitivamente entre ciencias y letras a los dieciséis años) mi amiga no estudió Medicina, sino Historia. Pero aún juega con sus sueños infantiles, y la prueba son sus fantasías con mi pequeño cirujano.
El domingo pasado acudimos con Gabriele a la manifestación que hubo en Madrid en defensa de la Sanidad pública. Se lo pasó muy bien. Ha ido ya a tantas protestas que creo que se siente totalmente en su ambiente (y no sé si eso es una alegría o una tristeza). La cuestión es que fue especialmente amable aquella manifestación: había muchos niños, algunos en sus cochecitos, otros ya andando, unos pocos ataviados con batas blancas, disfrazados de médicos. ¿Y a qué estaban jugando esos niños?, me pregunté: ¿a ser médicos con pancartas, en una manifestación?, ¿qué impresión se llevarían de todo aquello?
Quizá fueran hijos de médicos, o quizá no, poco importa. Creo que uno de los mayores aciertos de estas movilizaciones ha sido el dar el mayor protagonismo al término “paciente” (su lema: “Somos médicos – somos pacientes”). Recuerdo que una vez, hace muchos años, conocí a un psicólogo de no sé qué tendencia que me contó que a sus pacientes los llamaban “clientes” porque así les daban mayor protagonismo y les hacían sentirse más partícipes de lo que les pasaba. Yo sólo pensé que huiría de cualquier clase de médico, psicólogo, o similar, que me considerara su cliente. Pero en estos días he oído varias veces, en ciertas emisoras de radio, argumentos similares: “ser paciente significa algo pasivo, casi hasta despectivo, que implica tener paciencia para soportar largas esperas… ¿no sería mejor considerarnos todos clientes que accedemos a un determinado servicio?”.
Cuando los médicos de Madrid han dicho “queremos pacientes, y no clientes”, o “somos pacientes”, han puesto el acento en el primer significado etimológico de esta palabra, que es el que pervive en la medicina: persona que sufre (paciente es un participio presente latino del verbo patior, una forma activa, así que no tiene nada que ver, en origen, con la pasividad ni con la sumisión). Todos sufrimos. Y no es fácil identificarse como aquel que padece, quizá de ahí provenga el rechazo a la palabra “paciente”. A veces he tratado con médicos que no podían sentirse más alejados del “ser paciente”: se situaban completamente del otro lado, del lado del poder, de la seguridad, de la fuerza. Por eso, cuando los médicos afirman que también son pacientes, a los demás, los que somos sólo pacientes, nos parece un gesto de valentía, pues implica un saber mostrar la propia vulnerabilidad y ponerse también del lado del sufrimiento.
Gabriele aún sabe poco del dolor de la vida. Pero en estos días me preocupa profundamente pensar que pueda llegar a tener que enfrentarse a la enfermedad sin que haya nadie que lo cuide adecuadamente: él y todos nosotros, muy especialmente aquellos niños que había en la manifestación, también los que iban muy contentos disfrazados de médicos.
Hace dos semanas vino a vernos mi madre. Se llevó a Gabriele a dar un paseo el domingo por la mañana y, ¡qué casualidad! acabaron en otra manifestación: de discapacitados. Me contó mi madre que Gabriele, interesadísimo por el evento, se había puesto a aplaudir varias veces. Sobre todo cuando pasaron los ciegos con sus perros-guía. “¡Qué bonito!”, pensé, “¡tan pequeño y ya sabe de qué lado ponerse!”. Espero que nunca lo olvide, sea cual sea la profesión que elija.









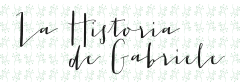






Aun no hay comentarios